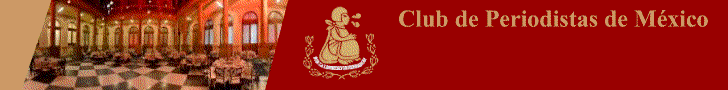Juan Bautista

- Don Memo se disparó
- Más de cinco mil muertos cada año por este trastorno mental
- El pasado año 2020, la cifra llegó a 7 mil 869
El sol irradiaba en el cuadrangular patio donde departíamos los niños un sábado antes de mediodía justo a la mitad del mes de mayo de 1966. Enrique, el joven y alegre estudiante de secundaria hijo de Doña Mariquita, la que vendía mole en domingo, era el guía de media docena de niños que, en traje de baño, entrabamos y salíamos del estanque.
Quique, sumergía una enorme cubeta en el estanque para extraer agua, la cual arrojaba a medio suelo que, como cascada, invadía el cemento aplanado de la vecindad en la colonia Observatorio, allá por Tacubaya, y justo en ese momento, nos deslizábamos entre el pulido piso de cemento hacia la orilla de unas escalinatas. Las toallas de colores, tendidas en las orillas de los tendederos, en espera de cubrir nuestros diminutos cuerpos. Éramos tres niños y dos niñas.
El patio comunal era de nosotros, el agua, la risa, el sol, la alegría era de nosotros, cada sábado, departíamos ese rito en ese tiempo.
Un pequeño estruendo al interior de la casa 3 fue secó, el eco ahogó el disparo que cambió por completo la playa urbana. Al ligero trueno como un tapón de sidra siguió un grito, el alarido de una mujer, que, con los brazos en alto, cara afilada y mirada extraviada, atravesó el patio sin importar las olas del agua de la cubeta, cruzó el patio a grito abierto cubierta en llanto, el cual todavía recuerdo a la lejanía con la piel chinita.
– ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Él se disparó! – gritó Doña Martha- quien pasó como alma en busca de un ángel.
De tez morena, esbelta guerrerense, cabello ensortijado, ojos negros como su destino, madre de tres hijos, salió hasta la calle para ir por Juan Quintana, compadre de Don Guillermo.
El grito y la arrebatada presencia de la mujer alertó a los niños, incluso a dos de sus hijas que jugaban entre los pequeños, todos desaparecieron, se fueron como humo. Las dos niñas fueron tomadas de la mano por Doña Mariquita y de paso se llevó a Quique, su hijo natural.
Quedé con mi sombra, mientras, en delgados hilos, se diluía el agua rumbo a las escalinatas para desvanecerse hacia la coladera de la entrada principal, donde un portón de vieja madera apolillada encontraba frontera.
Mi madre llegó en mi auxilio, me tomó entre sus brazos, me alzó cual pequeño estandarte, me arropó con la toalla de color beige, me cubrió de pies a cabeza. Entramos a la pequeña sala, me vistió lo más rápido que pudo, me dejó en la cama y salió a ver en qué ayudaba.
Mi papá bordaba sobre una blanca tela de algodón insignias militares en hilo de oro, que ensortijaba en una curva aguja para formar los bordes de una estrella. Eran encargos de fin de semana para la Cove, donde laboraba en el departamento administrativo. Mi hermano, más pequeño, sentado sobre una silla, observaba plácidamente tejer a mi padre, como todos los sábados.
Yo recostado en la inmensidad de una cama matrimonial, miraba las vigas de madera del techo recién pulidas. Escuchaba pasos de tacones de zapatos de hombre y mujer, el pisar de algunas chanclas. El ruido era de hospital, pero en el patio de la casa. Los olores a alcohol del 96 entraban sin permiso hasta la habitación de la casa. Los ruidos continuaban como un hormigueo, el cuchichear se amontonaba. Mi papá y mamá salieron a ver en qué ayudaban. Mi hermano siguió en su silla, yo decidí salir, asomarme a ver qué sucedía, fui un testigo involuntario.
– ¡Ahí está! ¡Sácalo! Mientras llamo a la Cruz Roja o Verde, a ver cuál llega primero- alcanzó a decir Doña Marta quien pestañaba las tres décadas y media.
Juan Quintana, hombre bajito de cuerpo compacto, pantalón blanco y camisa a rayas, tipo marinero, logró sacar a Don Guillermo de su pequeña sala. Como pudo, cargó ese enorme cuerpo de dos metros (de complexión yaqui, moreno y requemado por el sol de Monterrey, donde trabajaba en la fundidora), al centro del patio, ya convertido en la piedra del sol, centro ceremonial pintado de rojo por los borbotones de sangre que escurrían por un pequeño orificio debajo de la mandíbula derecha.
La bala entró en sedal de abajo hacia arriba para alojarse en la sien derecha a la altura del cuero cabelludo. Don Guillermo, en un arrebato de un reclamo ciego de celos hacia Doña Martha, tomó el rifle de caza y sentado frente a su mesa, puso la culata en el piso, recargó la barbilla y tiró del gatillo. Para su sorpresa, la bala no pasó por el paladar para entrar en su cabeza como él lo pensó. Cayó de la silla y fue a dar a un encharcado rincón teñido de rojo.
Dos hombres en el centro: uno luchando por salvar la vida y otro, sosteniendo un rifle calibre 22, reintentando asestarse otro tiro debajo de la barbilla, para terminar con su vida. Sí, Don Memo quería quitarse la vida de otro tiro bien ejecutado porque el primero falló, nunca supo por qué.
¡No compadre, no lo hagas! -decía Quintana, quien sumergía su duro y pequeño dedo índice en el orificio de la cavidad para detener el borbotón de sangre que no cesaba. La playa urbana ya era un rastro con esa sangre que con furia llegaba hasta la coladera y olía a tragedia.
Fueron minutos de intensa angustia y forcejeo entre Juan Quintana y Don Memo, para arrebatarle el rifle y mantenerlo en pie, no había nada al centro del patio, más que dos hombres luchando, uno por la vida y otro, por la muerte.
Yo seguía impávido el horrendo espectáculo desde el quicio de la puerta de madera de la casa 2 donde vivíamos. Al cielo lo abrazaba una nube gris, el ulular de una ambulancia se acercaba, y llantos y gritos de desesperación de las pocas mujeres que lograron asomarse, pero alguien gritaba desde la entrada, que no se podía pasar, que era peligroso porque había un herido de bala.
Entraron tres paramédicos enfundados en overoles caqui, con una gasa taponearon el orificio por donde salía la pegajosa sangre que se impregnaba en el piso en peños círculos e hilos delgados y gruesos.
Los cuatro hombres lo pusieron en una camilla y jalaron hacia el zaguán, de ahí a la ambulancia y a un hospital de urgencias. Supimos por mi papá, quien acompañó en la ambulancia al malherido Don Memo, que salvó la vida en ese instante. Fractura de quijada, cosido de dientes, sonda para tomar líquidos y medicamentos contra el tétanos y medio año de reposo en la misma casa donde intentó arrebatarse la vida, fue el resultado del fallido suicidio.
Meses después Don Memo se repuso y regresó a su arduo trabajo en las calderas allá en la fundidora en Monterrey. Quizá un año después del episodio en el patio, cuando ya todos pensaban que la vida corría sin prisa, llegó la noticia de que Don Memo, por accidente o imprudencia, había caído a una caldera y murió. Doña Martha volvió a llorar ahora sin tanta estridencia.
Desde entonces me he preguntado- sin encontrar respuesta certera- porqué la gente se quita la vida, continúa siendo un enigma quizá hoy más amplio en sus múltiples dimensiones.
Un reciente reporte psiquiátrico sobre el tema, indica que un individuo que intenta quitarse la vida puede manifestar una inclinación en ese sentido medio o un año antes de cometer semejante acción.
En México, desde hace diez años las frías cifras del suicidio rebasan los 5 mil casos anuales, y el pasado año 2020, ya en pandemia, nuestro país alcanzó un número histórico de más de 7 mil 869 casos.
El máximo trastorno mental, como es la tendencia del suicidio, avanza imparable y sigue perdiendo terreno la vida, sin encontrar una solución integral que lo pueda detener.
Sirva esta breve crónica vivida para reflexionar, este 10 de septiembre, día de prevención al suicidio.
—-000—